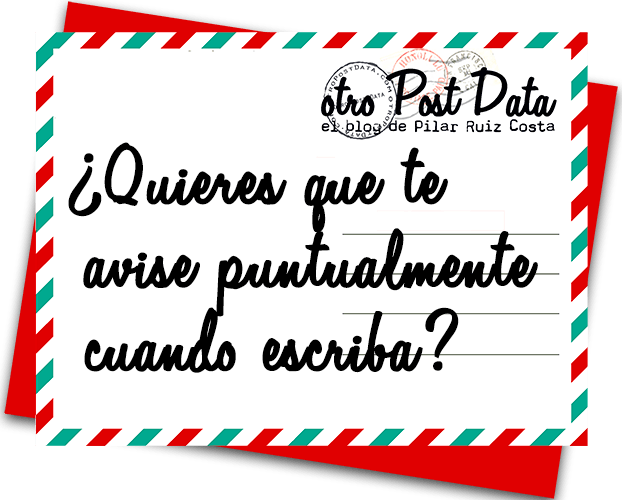De un tiempo a esta parte, sueño que me caigo. Bueno, no lo sueño, que no estoy dormida. Pero tampoco estoy despierta. ¡Vaya uno a saber! Es ese momento exacto en que uno, al fin, da por zanjado el día y aplastado contra la almohada, se va apagando el volumen de los pensamientos con la esperanza de que lo reemplace, por ejemplo, una visita onírica de Brad Pitt. Justo ahí, me encuentro bajando por una escalera y, en esa mezcla de déjà vu, recuerdo y premonición, en lugar de Brad Pitt, lo que llega es el crujido de mi tobillo —siempre el mismo—, y caigo por una escalera.
Como la literatura es abundante en manuales de interpretación de los sueños, pero nos falta un ‘Manual de interpretación de los no sueños’, he dedicado estos sobresaltos nocturnos para especular conmigo misma y mi resumen viene a ser: estás fatal, asúmelo. Pero como aún me quedan unas cuantas líneas de artículo, les daré alguna versión más extendida que no hará más que reafirmarles este diagnóstico.
Me conozco todas las teorías: cenar ligero y temprano, no arrastrar malos rollos bajo el edredón, respirar, meditar, contar ovejas, ser consciente del momento presente y buena ventilación y, créanme que, sin temor a exagerar, me tengo por una tipa meridianamente cuerda y hasta algún punto sobre la media en aquello que llamamos felicidad. Entonces, ¿por qué cojones caerme, si no hay necesidad?
Seguir leyendo en Diario de Ibiza