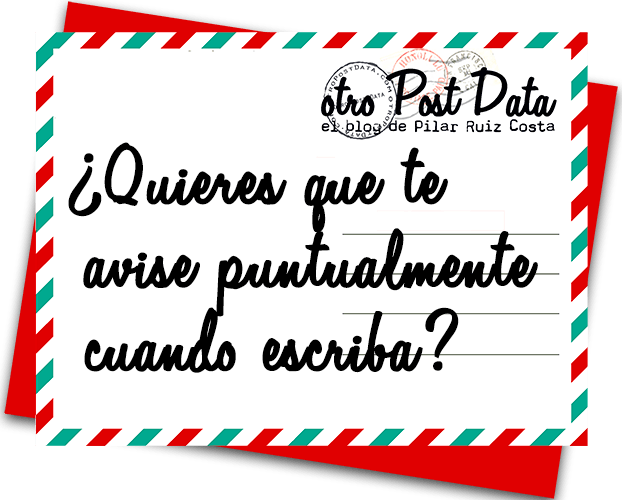Dentro de las catástrofes que a cada uno le caen en suerte en esta vida, hace ya muchos años, me tocó a mí la de tener a uno de mis hijos entre la vida y la muerte. El sinvergüenza ya había dado problemas desde antes de nacer y con sus dos años viví lo que tantos: noches de hospital, ucis y quirófanos. Poco de lo que quejarme, siendo justos, que vivió para contarlo y ahí anda ahora, molestando con que si en esta casa se cena o no se cena. Pero por aquel entonces ¡ay, por aquel entonces! Tanto tiempo pasamos en un hospital que llegó a olvidar cuál era su casa y cuando por fin lo devolvimos, protestaba y protestaba que él quería ir a la nevera de las enfermeras a sisarles un zumo. No recuerdo cuándo empezó todo aquello. Tampoco es que empezara, así, de repente, sino que fue de esa manera diluidamente traicionera: una noche de observación, solo por si acaso; luego otra, por los resultados, y así las noches se nos fueron juntando hasta que una mañana ya desperté acostumbrada a dormir en una silla, abrazándole para que aquel bebé harto de todo no se arrancara tantas agujas clavadas. Tampoco sabría decir cuándo terminó exactamente. ¡Vaya cosas! Pero a las fechas no les di importancia. O quizá, a saber, es que la locura lleva en la letra pequeña perder la noción del tiempo.
Seguir leyendo en Diario de Ibiza

 Acerca de Pilar Ruiz Costa
Acerca de Pilar Ruiz Costa