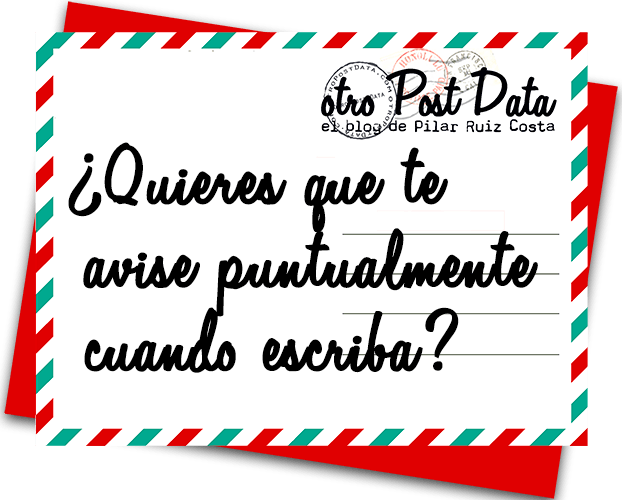Caían los últimos granos del reloj de arena del 99 cuando mi inminente ex y yo decidimos dejar el mundo conocido para marcharnos a vivir al Caribe.
Aún nos cortaba la respiración casi haber perdido a nuestro hijo pequeño. Ese relato imposible de unas puertas de UCI que se cierran y dejarlo allí para marcharte a casa. Como si hubiera casa sin la mano de tu hijo diciéndote hola al llegar.
Tanto tiempo en aquel hospital que, para cuando le dieron el alta, había olvidado su casa. Y su cuarto. Y su cama. De aquellos días de tratar de convencernos que todo había quedado atrás, me recuerdo mirando por la ventana, embobada, los cochazos que pasaban de largo en dirección a Son Vida. Mi hija, embobada, miraba a mi lado. Las dos en silencio hasta que, de pronto, dijo: “Son todos nuevos”. Como si fuera el único comentario que tuviera cabida. Y asentí, porque era verdad que todos los coches rumbo al barrio rico por excelencia lucían impolutos. Y eso fue. Ahí evidencié mi incapacidad de adaptación al mundo de antes;
Seguir leyendo en Diario de Ibiza

 Acerca de Pilar Ruiz Costa
Acerca de Pilar Ruiz Costa