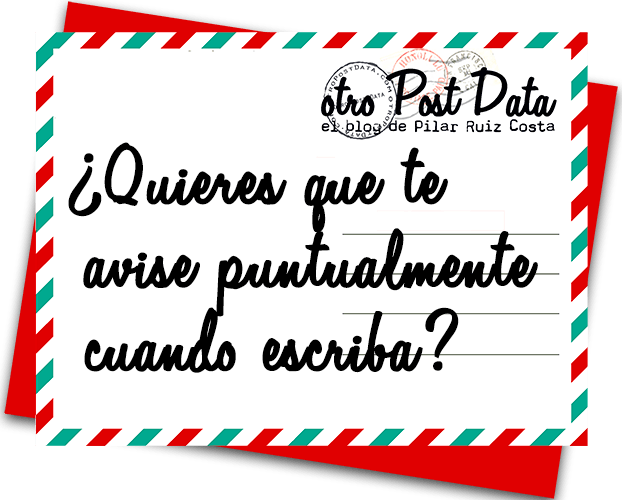Hace muy poco, Los Gandules saludaban a su público en Galileo informándonos de que éramos «los pobres de Madrid». Aquí solo quedábamos los que no teníamos una triste casa en la Sierra y los que ni siquiera habíamos podido irnos a la playa. Unos desgraciados Los Gandules. Nosotros, «los pobres», supongo que aún más.
Y sin embargo, estos Madriles veraniegos, me encantan, salvando una sequedad de ambiente que se me hace a ratos insoportable (yo, como Serrat, «nací en el Mediterráneo»). Esquivo el sol paseando mucho, pero por las callejuelas vestidas de sombra de mi barrio que me encanta y veo las bandadas de buitres rondando, ojo avizor, a ver quién pesca antes una mesa libre en una terraza, para apalancarse en ella, montar campamento y no abandonarla hasta mediados de septiembre.
Me encanta cuando me doy el alta (o el alto) en el trabajo y me voy con el sol ya puesto al teatro, a un concierto, o simplemente a tomar algo con… Quien sea. Con algún pobre más.
Y el gimnasio. Me encanta el gimnasio en agosto. Si la media de machos y féminas es siempre destacada, en verano estoy sola, SOLA, da igual la hora a la que vaya, entre veinticinco, treinta hombres. Cuando aparece, de tanto en tanto, alguna, sé que es nueva. Hasta puedo adivinar si volverá o no volverá. Qué caray… No, ¡sé que no volverá! Mis ex compañeras de gimnasio sí lo harán allá por septiembre, con un bronceado envidiable, a pagar sus culpas machacándose en la elíptica. Será cuando yo ya no esté. Supongo que, al final, es el motivo por el que disfruto Madrid: porque estoy, porque es hoy, porque es ahora y nunca jamás se dio el caso de disfrutar (ni pelear, ni sufrir) ayer ni mañana.


 Acerca de Pilar Ruiz Costa
Acerca de Pilar Ruiz Costa