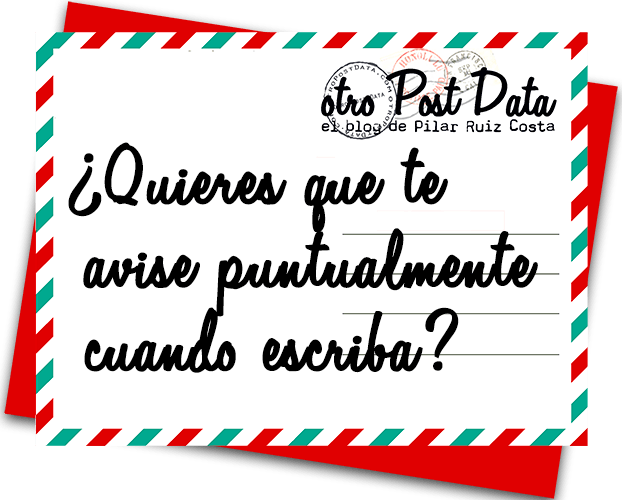Estaba exprimiendo la última gota de mi visado en India pero aún no era capaz de volver a España. Necesitaba seguir escapando –que no huyendo, otro día os explico la diferencia– y con el mapa extendido sobre aquella cama más dura que el copón, en el mínimo espacio a salvo de la mosquitera, compré –por comprarlo hacia algún lugar–, un billete a Grecia. Mi madre, sin capacidad alguna para negociar con semejante cabezota, se conformaba con este acercamiento. Ya desde Grecia el sonido de las llamadas no le llegaba con eco. Aquel retardo de la voz viajando desde 10.000 kilómetros a ella, totalmente fuera de cualquier comunicación digital, le estresaba enormemente. Solo decía con la voz atragantada: «No te oigo bien. Ni siquiera te puedo oír».
Pero en Grecia, persiguiendo evzones, ya con un diálogo nítido, pudo decirme que le habían encontrado un bulto, pero que ya ves tú qué preocupación, que ya le habían dicho que, a su edad, ni una posibilidad pequeña de un cáncer de mama. Y supongo que hablaríamos entonces de las lechugas y de los tomates del huerto. De cosas importantes de verdad porque el cuándo iba a volver yo al mundo, ni se tocaba.
Semanas después, estaba en Hungría, persiguiendo nazis, o lo muchísimo que queda de ellos, cuando le hicieron las pruebas y los tomates debían estar en todo su esplendor y a saber si este año tantos caballones de fresas, también cuando le dieron los resultados: cáncer. Era cáncer. Solo puedo decir en nuestra defensa, que nos pilló por sorpresa, como siempre el cáncer y la muerte debieran pillarte y no como murió mi padre, que llevaba lo menos veinte años muriendo.
Seguir leyendo en Diario de Ibiza

 Acerca de Pilar Ruiz Costa
Acerca de Pilar Ruiz Costa