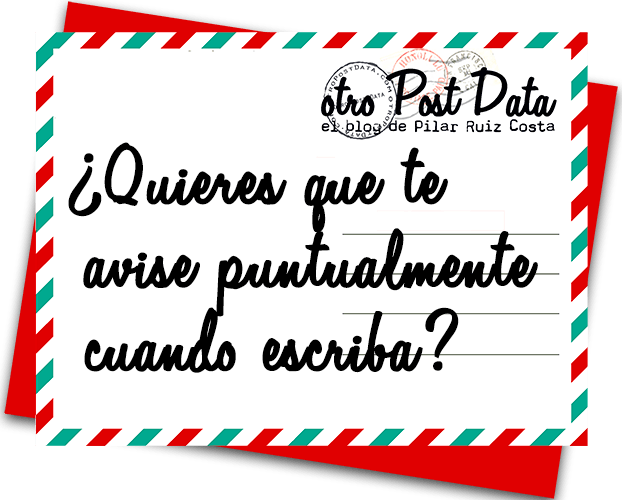Crecí con un crucifijo en el cabecero de la cama. Me horrorizaba. Pero ni mis argumentos ni súplicas por quitarlo lograron dirimir el «porque lo digo yo y punto» y en los resquicios de aquel acuerdo unilateral solo logré que compartiera espacio en la pared con un póster de los Hombres G. La sonrisa de los mozuelos del jersey a rayas apenas amortiguaba aquella combinación atroz de dolor, sangre y espinas que era lo último que me encontraba al irme a dormir y lo primero al levantarme.
Las leyendas que acompañaban la vida de aquel Jesús crucificado y que debían servirme para dar origen y sentido a la nuestra, sin Desmond Morris, sin Mendel, sin dinosaurios, tampoco ayudaban a la fe. Creíamos «porque lo decía alguien y punto», que es lo más parecido a no creer. Pero, a fin de cuentas, encontrar el sentido de la vida, quizá es lo mismo que recorrer ese largo camino de ser quien le dicen a uno que es, a descubrir quién es en realidad.
Seguir leyendo en Diario de Ibiza

 Acerca de Pilar Ruiz Costa
Acerca de Pilar Ruiz Costa