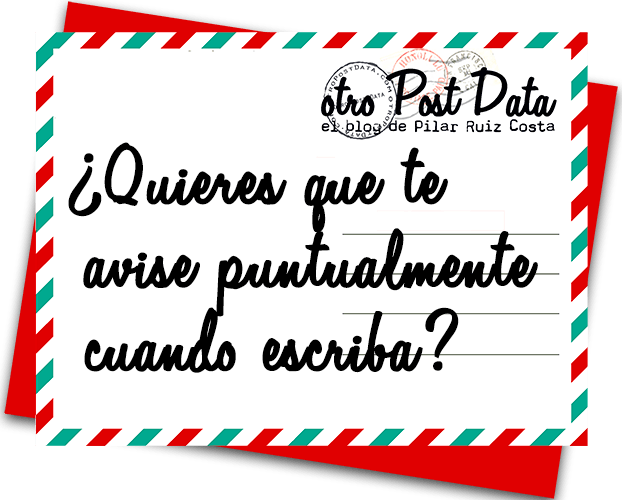Hace poco más de un año estaba en Viena dispuesta a subir a lo más alto de la Torre Sur de la Catedral de San Esteban para disfrutar de las vistas a la ciudad.
Sin embargo, el sol se estaba poniendo ya en el invierno austríaco y a medida que iba dando vueltas y más vueltas en espiral, peldaño a peldaño, aquella torre de 166 metros se iba estrechando y las mínimas aspilleras por las que un hilo de luz exterior atravesaba los gruesos muros, se hicieron cada vez más escasas y la luz amarilla artificial se me hizo insuficiente. Y hasta el aire. No sé decir si sentía mareo, vértigo, agobio o todo a la vez. Primero opté por dejar pasar a alguno de los visitantes que venían detrás de mí y después, por sentarme en un escalón. Nada. Miraba arriba o abajo y no era capaz de distinguir un final. Y me rendí. Decidí volver abajo. No quedaría ya tanto para culminar los 343 escalones y, seguro, estaba muy cerca de ver las 13 campanas que coronan la catedral, pero no pude. O no me dio la gana forzarme a poder.
Seguir leyendo en Diario de Ibiza

 Acerca de Pilar Ruiz Costa
Acerca de Pilar Ruiz Costa