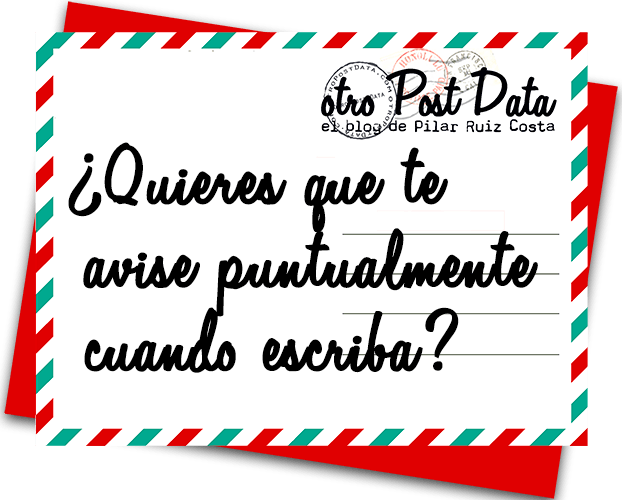Mi botiquín es francamente aburrido para un hipocondríaco: Paracetamol y antihistamínicos. Lo uno por cumplir, y los otros, porque servidora es de tener alergias. O de que ellas me tengan a mí de tanto en tanto. Tras un intensivo de entregarme a pintar un cuadro al óleo –con lo tóxico que es eso en los espacios cerrados, pero a la par, lo gratificante–, o cuando me da por limpiar en lo alto de los armarios de la cocina. Como ha de hacerse, vaya que lo hago, pero necesito después de una pildorita que, todo hay que decirlo, me deja para el arrastre. Me duermo por las esquinas. Pero para cuando despierto, ya no hay rinitis alérgica.
Esas son las leves. Luego, por contar alguna ‘de las gordas’, me puse morada allá en mi infancia de fresas del huerto de mis padres. Hasta ahí, todo bien, salvo porque era verano y de repente empezó mi piel a mutar en corteza de cocodrilo, que aquello no era ni sarpullido, hasta que toda yo desaparecí debajo de aquel bolso de Louis Vuitton.
Seguir leyendo en Diario de Ibiza